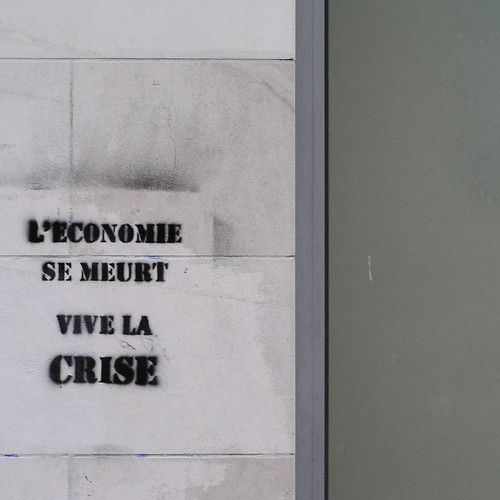Os dejo un trocito de "Quasi tota la veritat", las memorias de Josep Maria Miguella.
Tot plegat, encaixava prou bé amb la situació que es vivia aleshores, d´una gran repressió política i social, en què el futbol era una de les poques sortides perquè la gent s´esbravés i on el Madrid era l´enemic a batre. Recordo que quan anàvem al camp de les Corts i jugava el Barça contra el Madrid, ens donaven un xiulet i quan vèiem aparèixer el club blanc, encapçalat pel capità Miguel Muñoz, hi havia una xiulada impressionant que durava fins que començava el partit.
Era la manera com els barcelonistes i els catalans en general responíem a la situació que vivíem cada dia, plena de limitacions i prohibicions: des de les coses més nostres, com el català o la sardana, fins als drets fonamentals... I el futbol era l´única manera que hi havia de guanyar, de derrotar un equip que simbolitzava l´Estat. I crec que això li va donar molta força al Barça.
A més, en aquell època, a mitjan anys cinquanta, havia començat l´explosió del Barça: Kubala, les Cinc Copes... Abans, el futbol havia passat per bons moments, però sempre hi havia hagut problemes greus de tresoreria, i s´havien viscut algunes etapes força crítiques. Aquells anys el club era una allau contra el Madrid.
Ja feia temps que s´havia acabat la guerra, però fins i tot els nens ens adonàvem que hi havia una sèries d´actes que ens eren impostas en la vida quotidiana, coses que no tenien res a veure amb l´educació: assisties cada dia a "l´alzamiento de la bandera". Havies de cantar el "Cara al sol", i els més grans t´explicaven tot el que això representava.
El Reial Madrid era l´enemic a batre pels catalans, amb un president etern molt vinculat al règim, Santiago Bernabeu, que, posteriorment, ja el 1968, diria: "Me gusta Cataluña a pesar de los catalanes". Com a catalanistes, només ens quedava el futbol.
martes, 20 de diciembre de 2011
La normalidad

Un pensamiento de Gregorio Morán en La Vanguardia.
Los aficionados del FC Barcelona en Madrid festejaron el éxito de su equipo en la Cibeles y no pasó nada. ¿Alguien se imagina una situación semejante en la plaza de Catalunya, organizada por los aficionados del Real Madrid? Sería lo normal, y si eventualmente para muchos no lo es, tenemos un problema, y me temo que estemos abocados a enfrentamientos civiles si hay una gente que monopoliza lo público en detrimento de los otros.
martes, 13 de diciembre de 2011
sábado, 10 de diciembre de 2011
Estatuto no es constitución.

BENIGNO PENDÁS, Profesor de Historia de las Ideas Políticas en ABC.
Los expertos reconocen el texto de inmediato. Cualquier ciudadano con sentido común asume su contenido. Dice así: «ante todo, resulta claro que la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía -y aun este poder tiene sus límites- y dado que cada organización territorial (...) es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido...» (STC 4/1981, de 2 de febrero: el primer leading case del Tribunal, bajo la presidencia de García-Pelayo). El tiempo pasa, pero la norma sigue ahí: España, sujeto constituyente, está integrada por nacionalidades y regiones que son parte constitutiva de la única nación. Siempre digo que la política no es geometría. Me consta también que el lenguaje jurídico admite muchos matices, tal vez demasiados. Sin embargo, todo el mundo conoce las reglas del juego: la Constitución no admite ningún poder originario equiparable a la voluntad soberana del pueblo español. Ni el País Vasco ni Cataluña ni nadie cuentan con un poder constituyente propio o con el sucedáneo postcolonial llamado«derecho de autodeterminación», acaso menos elegante pero igualmente efectivo. Las comunidades autónomas gozan de un ámbito más que generoso de competencias y recursos, superior a veces al que corresponde a los Estados que forman parte de una Federación. Pero donde no hay soberanía, juega la vieja fórmula «quod omnes tangit...»: lo que a todos atañe, por todos debe ser aprobado.
Con relación al nacionalismo identitario, la opinión pública se halla «en estado de indigestión», como en aquel condado sureño que nos regaló William Faulkner. España circula por la historia con un hándicap excesivo, que deja exhaustas las fuerzas y los ánimos de los mejores. A pesar de todo, hemos llegado muy lejos, aunque sería estupendo escribir una narración especulativa (as-if story, se dice ahora) acerca de los éxitos eventuales de una España libre de hipotecas. Confieso que a muchos nos vence la pereza antes de repetir los mismos argumentos. Ninguna fórmula sirve para quienes identifican el origen de su «nación» con el Big Bang, que los científicos sitúan -milenio arriba o abajo- hace sólo quince mil millones de años. Los más flexibles procuran encontrar una salida digna al laberinto: nación sin Estado, nación de naciones, comunidad nacional... Nada vale, excepto la nación con Estado independiente, excluyente y, por supuesto, soberano. Los artificios sobre la gobernanza global y la crisis de Westfalia sólo son útiles para entretener manías académicas. A la hora de la verdad, nación al más puro estilo romántico: «viva, orgánica, natural», decía Prat de la Riba, según la vieja tradición historicista. No es difícil comprender esa mentalidad comunitaria propia de los tradicionalistas a partir de la Europa del XIX. Sorprende, en cambio, la singularidad del caso español: supuestamente ilustrada y racional, la izquierda compite por la búsqueda del Santo Grial nostálgico y localista. Ya nos conocemos todos, y la explicación - aquí y ahora- trae a la mente la eterna fragilidad de nuestra convivencia cívica. Aun así, seguro que ustedes comparten conmigo la sorpresa: los socialistas apelan al Espíritu del Pueblo como fuente del Derecho constitucional.
Las presiones sobre el Alto Tribunal ante una hipotética sentencia negativa para el interés (coyuntural) del Gobierno son fiel reflejo de una visión partidista y particularista frente al interés (general) de todos los españoles. Los magistrados no están libres de culpa por causa de una demora más allá de lo razonable a la hora de dictar la resolución más esperada en estos treinta años. A partir del juramento o promesa en la toma de posesión, el deber principal que incumbe a todo cargo público es guardar y hacer guardar la Constitución. Es muy probable que el estatuto no pueda superar el filtro en unos cuantos elementos sustanciales: el término «nación» en el preámbulo, la relación bilateral entre Estado y Generalitat, una financiación incompatible con el principio de solidaridad o la regulación de la lengua común a todos los españoles. En todo caso, que lo digan los magistrados y que lo expliquen con argumentos al alcance del buen ciudadano en una sociedad democrática. No es tiempo de artilugios jurídicos para iniciados o de «sentencias-río», simple literatura estéril para organizar seminarios en la Universidad. Está en juego el futuro del régimen constitucional de 1978, y cada cual debe ser consciente de su propia responsabilidad, al margen del griterío interesado de los profesionales del poder y sus secuaces. Recuerden unos y otros a Cicerón, siempre de moda: «los magistrados llevan en su persona a la Ciudad misma».
Si no llega el acuerdo de fondo sobre la organización territorial, las próximas generaciones de españoles también perderán su valioso tiempo hablando siempre de lo mismo. Nosotros somos irrecuperables: como decía Robinson Crusoe en su isla, «para mí ya tengo más que suficiente». Sin embargo, espero que nuestros hijos puedan librarse del saco de piedras que nos obligan a cargar. Igual que ante el plan Ibarrexte, el Tribunal tiene la palabra. Confirmar los principios constitucionales equivale a consolidar los cimientos del edificio. La alternativa, dejar hacer para que callen, es perfectamente inútil a medio plazo. Pascual Maragall (buen alcalde, peor president) dijo aquello de que la Constitución era una gran disposición transitoria. Ocurrencia poco feliz, me temo, porque para la inmensa mayoría de los ciudadanos ha sido y es -también será- la forma más razonable y civilizada de ordenar nuestra convivencia colectiva. Habrá que decirlo una y mil veces, aunque la pluma sea renuente a repetir siempre lo mismo. Es fácil advertir que la desilusión política es un rasgo distintivo de la sociedad contemporánea. Hay varias razones, muchas de ellas compartidas con nuestros socios y vecinos europeos. Ésta es de cosecha propia: nada es suficiente para saciar el apetito nacionalista frente a la España constitucional. Tampoco el estatuto, por supuesto...
Aquí seguimos, esperando que llegue la sentencia de un día para otro. Las cuestiones técnico-jurídicas sólo importan a los expertos: derechos más o menos fundamentales en un estatuto o requiebros competenciales en un par de docenas de materias significativas. Salvo de mala fe, nadie puede acusar de «centralismo» a la jurisprudencia constitucional en este terreno. En todo caso, para el Estado democrático, lo importante ahora son los principios. ¿Qué tal si volvemos a leer las primeras líneas? Si no hay soberanía, habrá que adaptarse a la Ley de Leyes, y si el intérprete supremo dice -como es probable- que hay contradicción sólo queda acatar, cumplir y ejecutar. Q. Skinner ha puesto de actualidad los famosos frescos de Siena sobre el «buen gobierno», que muchos conocimos a través -precisamente- de un libro de García-Pelayo. Recuerden para este caso una famosa inscripción: «vencida la justicia, nadie defiende el interés común».
Autonomía no es soberanía

Manuel Jiménez de Parga en ABC
De la forma rotunda del título que encabeza este artículo -«Autonomía no es soberanía»- se expresó el Tribunal Constitucional en una de sus primeras sentencias, la 4/81, de dos de febrero del año 1981. En esta sentencia se da solución anticipada a los problemas que en los últimos meses nos agobian. Literalmente se estableció allí: «La Constitución (arts. 1 y 2) parte de la unidad de la Nación española, que se constituye en Estado social y democrático de Derecho, cuyos poderes emanan del pueblo español en el que reside la soberanía nacional». ¿Cómo es posible, entonces, que se ponga en cuestión lo que resulta evidente con la lectura de la citada sentencia?
Anticipándose a la presente polémica, el Tribunal puntualizó: «Ante todo, resulta claro que la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía», agregando a continuación: «Dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido». La publicación este verano de declaraciones de ciertos políticos anunciando rebeliones populares y aperturas a la independencia -con ruptura de la unidad nacional- pone en duda el conocimiento del texto constitucional. Es evidente que en 1978 el pueblo español, titular de la soberanía, pudo establecer otra Constitución. Pero la que entonces se aprobó, y está vigente entre nosotros, se configura con unos preceptos que deben ser respetados. En caso contrario los rebeldes se sitúan en el terreno peligroso de los revolucionarios o son, como diría certeramente el profesor Jorge de Esteban, «unos salteadores del Estado de Derecho».
Son de la misma condición los que consideran que la actual organización territorial de España es fruto de una combinación de partes, es decir una realidad compuesta. Craso error. La Constitución Española de 1978 formalizó jurídicamente una realidad compleja: el Estado de las Autonomías. Bajo esta rúbrica la Constitución no admite un combinado de partes, cada una de ellas con poderes originarios. No es un sistema compuesto el que los españoles decidimos instaurar. Realidad compleja, pero no compuesta. Igual que el árbol que es el resultado de un tronco y varias ramas. El símil del árbol me sirvió en mi época de profesor universitario para dar una idea clara de las competencias de las Comunidades Autónomas. Las atribuciones de éstas son como las ramas que brotan del tronco. La savia circula desde las raíces, pero a través del tronco. Si se corta una rama, termina secándose.
El tronco de nuestra Constitución se forma con la prevalencia de las normas del Estado sobre las normas de las Comunidades Autónomas y con el carácter supletorio del derecho estatal, «en todo caso» (art. 149.3). Además, y en la línea de los Estados descentralizados de buena estructura, con una larga tradición democrática, «si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general» (art. 155.1).
Otra de las tesis heterodoxas del verano es la que infravalora los Preámbulos de los textos jurídico-políticos, como es nuestra Constitución y son los Estatutos de Autonomía. No me parece acertado el enfoque que atribuye al Preámbulo un valor normativo indirecto, en cuanto sirve para interpretar la Constitución o el Estatuto. No basta con esto. Al ser textos jurídico-políticos, en el Preámbulo se encuentran principios constitucionales que, como tales, son la base y la razón de ser de las normas concretas: principios directamente vinculantes. Ha contribuido a crear el confusionismo presente la equiparación de los Preámbulos de los Estatutos a las Exposiciones de Motivos que normalmente encabezan las leyes. Se trata, sin embargo, de dos clases distintas de textos. En las Exposiciones de Motivos, como su nombre indica, el legislador explica las razones que le han llevado a elaborar las nuevas normas. El Preámbulo de un Estatuto, por el contrario, anticipa las ideas que han de configurar el sistema, el régimen estatutario, debiendo manifestar las opiniones en las que la mayoría está de acuerdo.
La infravaloración de los Preámbulos ha sido rechazada por notables juristas que se han interesado por el tema. Y los «máximos intérpretes» de la Constitución, en importantes países, se han pronunciado ya con claridad. Lo dicho allí sobre las Constituciones es aplicable en España a los Estatutos de Autonomía, que son parte integrante del bloque de constitucionalidad.
En Francia, hasta fecha relativamente reciente, se discutió acerca del valor normativo del Preámbulo de la actual Constitución de 1958. Se mantuvieron tesis diversas al respecto. Pero el 19 de junio de 1970 el Consejo Constitucional inició una notable jurisprudencia, según la cual el Preámbulo es «una disposición jurídica fundamental», que limita la actividad de todos los órganos del Estado, incluido el legislador. Gracias al Preámbulo, la Declaración de derechos de 1789, su complemento que figura al comienzo de la Constitución de 1946 y los principios fundamentales reconocidos por las leyes de las tres primeras Repúblicas integran hoy el derecho aplicable. En virtud de este reconocimiento del valor jurídico del Preámbulo por el Consejo Constitucional de París, se ha podido afirmar, como lo ha hecho el decano Favoreu, que el derecho público anterior a 1970 es el viejo derecho público de Francia.
En los Estados Unidos de América, el Preámbulo de la Constitución es el auténtico «credo» que cualquier ciudadano recita sin titubear: «Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta ...». Pero no se piense que sólo es un texto de pedagogía cívica, aunque esta función la cumpla efectivamente. Toda declaración de la Constitución norteamericana posee «la más fuerte fuerza vinculante», jurídicamente hablando, o, para decirlo con palabras del Tribunal Supremo de Washington, en una famosa sentencia de 1958, «las declaraciones de la Constitución no son adagios gastados por el tiempo ni unas consignas vacías de sentido. Son principios imperecederos, vivos, que otorgan y limitan los poderes del Gobierno de nuestra Nación. Son reglas para gobernar».
Y es que, como a veces he recordado, la Constitución no es una simple norma jurídica, sino una norma jurídico-política. Quiero con esto indicar que su intérprete ha de utilizar unos criterios que sean fieles a la voluntad del constituyente, la cual ha quedado manifestada en el Preámbulo. Por ejemplo, en la Constitución Española de 1978, leemos: «La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de...».
Esa voluntad de la Nación española es la que, como pórtico, define el edificio. A la vista de los errores interpretativos que últimamente padecemos, pienso que en las escuelas de enseñanza básica, en los centros preuniversitarios, debería intensificarse el estudio de nuestra Constitución. Lamentablemente no se incluyó en el texto de 1978 algo similar a lo que se ordenaba en el art. 368 de la Constitución de Cádiz, el año 1812: «El plan general de enseñanza será uniforme en todo el Reino, debiendo explicarse la Constitución política de la Monarquía en todas las Universidades y establecimientos literarios, donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas». Una vieja obligación que recobra actualidad.
Y volvamos al postulado básico que ahora es conveniente recordar: Autonomía no es soberanía.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)